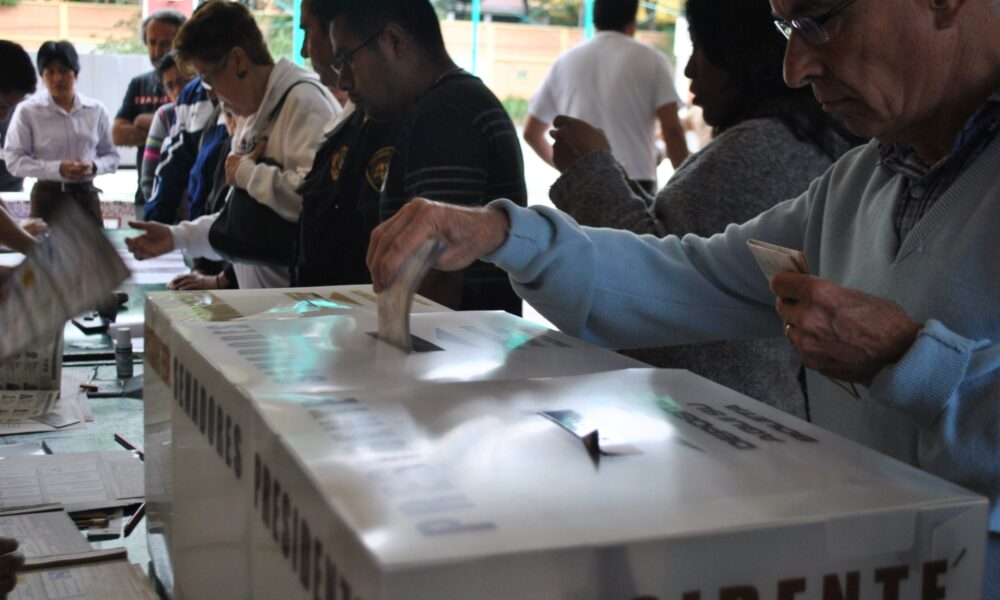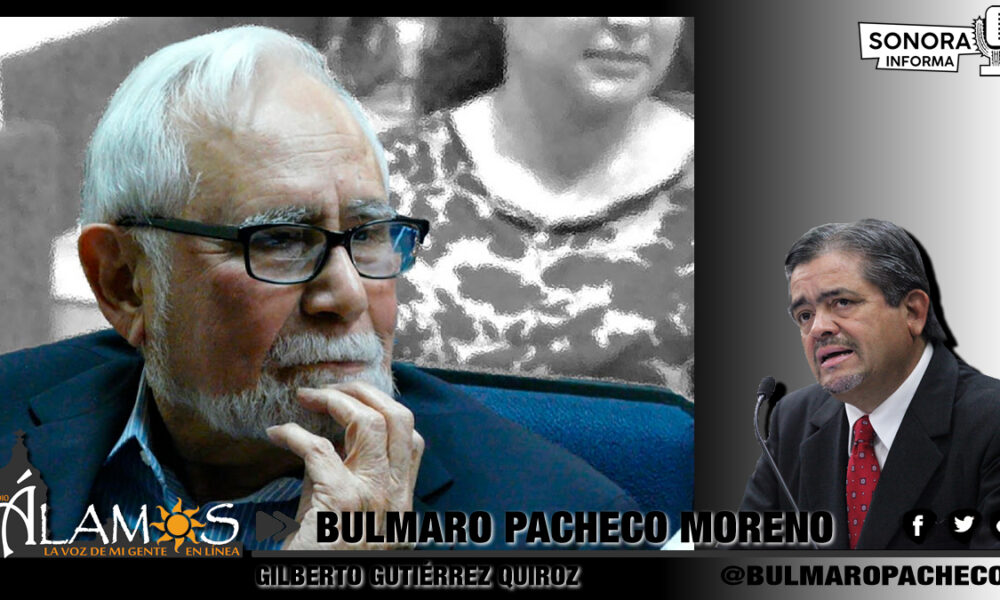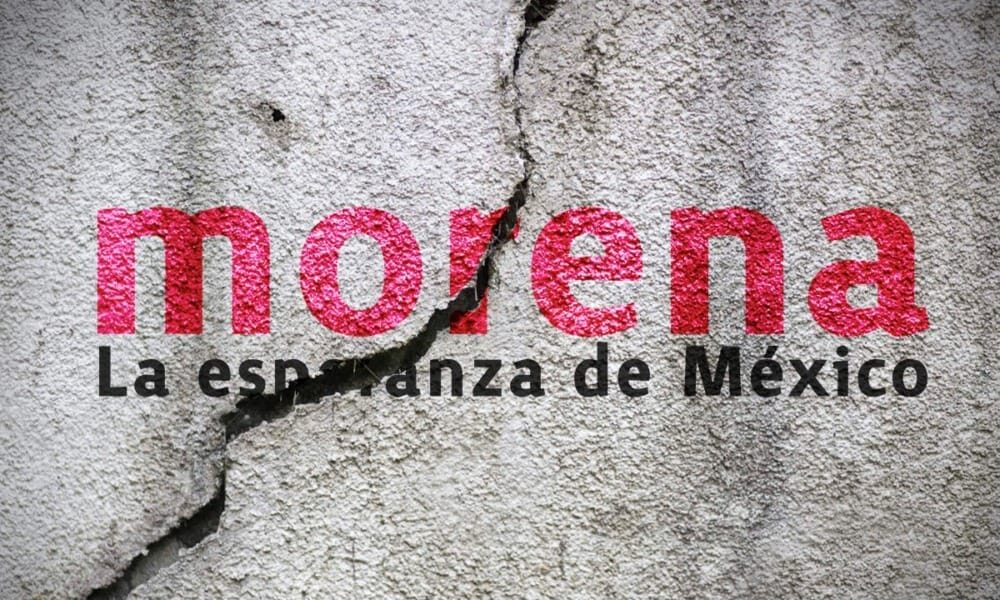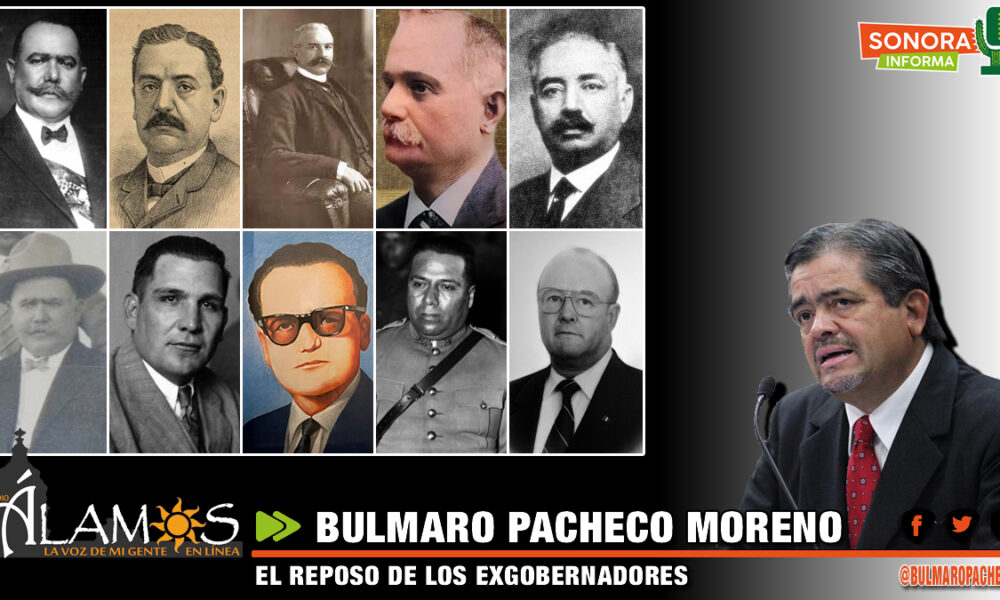Por Bulmaro Pacheco
Francisco Javier “Chico” Taddei Taddei fue un profesor de carrera, de la secundaria federal de Cananea de donde era nativo. Por muchos años buscó la candidatura para presidente municipal y trabajaba activamente en las organizaciones políticas como la CNOP, el PRI municipal, en contacto con la gente y en el sindicato de maestros.
Los últimos cargos sindicales que desempeñó fueron, el de secretario de Pensiones y Jubilaciones de la sección 28, cuando el dirigente magisterial era el profesor Hugo Romero Ojeda, entre 1979 y 1981y coordinador de la zona norte del SNTE con el dirigente Rubén Castro Ojeda.
Un día de noviembre de 1987 el dirigente estatal del PRI reunido con dirigentes y militantes de Cananea, entre los cuales se encontraba “Chico” Taddei, les advirtió sobre las versiones que circulaban en algunos medios y con algunos dirigentes acerca de que el próximo candidato a la Presidencia Municipal de Cananea debería ser del sindicato de mineros, como se había estilado por años en el municipios y otras regiones donde el sindicato tenía presencia. Y se esparcía el rumor de que quien fuera candidato del PRI a la municipal debería “tener dinero”, “ser rico” (sic), “para que no robara” (sic), ya en el ejercicio de la administración.
Ahí se les explicó que ni la primera ni la segunda versión -con relación a las postulaciones- era cierta. Que ni el sindicato de mineros era el dueño de las candidaturas y que no se podía detener la movilidad política dentro del PRI excluyendo a militantes sin dinero, porque eso significaba una regresión al pasado, cuando era requisito para figurar en los cargos de representación política, pertenecer a las familias poderosas de las regiones o ser clasificado como “rico” como se rumoraba.
El profesor Taddei se acercó a los dirigentes al término de la reunión para expresarles que le “habían quitado un gran peso de encima al declarar que no habría trabas para contender por la Presidencia Municipal para el período 1988-1991”, porque él se sentía aludido cuando se exigía el tener dinero para poder competir debido a que en ese momento solo contaba con el magro salario de profesor de educación secundaria.
La expresión no cayó bien a los cercanos del dirigente nacional del sindicato minero de entonces, Napoleón Gómez Sada, que exigía la posición -para uno de sus agremiados- alegando que eran mayoría en la comunidad.
Los demás sectores le refutaron que Cananea ya había cambiado, que no solo mineros habitaban el pueblo sino también ganaderos, maestros, comerciantes y profesionales, entre otros, y que todos aportaban al desarrollo del municipio desde años atrás.
No hubo acuerdo entre la dirigencia del PRI y la organización sindical, y el tema Cananea llegó hasta el despacho del Presidente del PRI nacional, Jorge De la Vega Domínguez.
De la Vega citó en su despacho al gobernador Rodolfo Félix Valdés, al entonces dirigente estatal del PRI y a Napoleón Gómez Sada, para buscarle una salida al problema político. Y después de que cada uno expuso sus puntos de vistas y al no llegar -en esa reunión- a ningún acuerdo sobre la candidatura de unidad con alguien del sindicato a la cabeza, el gobernador Félix Valdés en forma conciliatoria y comedida le sugirió al dirigente nacional del PRI que, de acuerdo con los estatutos del partido, “se abriera el proceso a una elección interna con la participación de los ciudadanos de Cananea y que el ganador de la consulta fuera el candidato del PRI” y que “ni el gobierno estatal ni la organización sindical iban a meter las manos en el proceso a favor o en contra de alguien”.
El acuerdo fue aprobado por los participantes en la reunión, y así se transmitió la instrucción a los organizadores. La elección abierta convocó a numerosos participantes y la ganó por amplia mayoría Francisco “Chico” Taddei Taddei.
Taddei sumó a sus contrincantes a la planilla por la cercanía que tenía con el Zurdo Carrillo, el alcalde saliente, y ganó muy bien la elección de julio de 1988. Hizo campaña con Luis Donaldo Colosio y Manlio Fabio Beltrones para el Senado, con Armando López Nogales para la diputación federal y con Froylán Murrieta Loreto para diputado local.
Fue un buen alcalde de Cananea, muy apoyado por el gobernador Félix Valdés. Le tocaron las tensiones de la venta de la mina de Cananea. El recordado “Chico” Taddei sería subsecretario de educación en el gobierno de López Nogales. Murió un 27 de abril del 2014.
Guadalupe Taddei Zavala, nueva presidenta del INE, resulta prima del alcalde Chico Taddei, porque su mamá Aurelia Taddei Andrade, de Soyopa, era hermana de Luis (Lichi) Taddei Andrade, padre de Guadalupe.
Al concursar el cargo la nueva presidenta del INE ha dicho que proviene de una familia políticamente multicolor… y tiene razón.
El otro primo, Jorge Taddei Bringas, fue candidato del PRD a presidente municipal de Hermosillo en 2006 contra Ernesto Gándara Camou del PRI. Taddei perdió la elección, y cuando todos pensaban que iría de regidor del ayuntamiento, se impusieron “los chuchos” y recomendaron para la regiduría a Dorotea Rascón, dirigente del STEUS. Gándara le ofreció entonces a Taddei la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ofrecimiento que el de Cananea declinó.
Taddei Bringas volvería a ser candidato en 2009 a diputado federal por el PRD y Convergencia (III Distrito de Hermosillo) contra Ernesto de Lucas (PRI) y Edmundo García Pavlovich (PAN). Ganó De Lucas, en un distrito que el PRI había perdido desde 1994.
La hija de Jorge Taddei, Celeste Taddei, ganó por Morena en 2021 y por mayoría relativa la elección en el distrito local XI de Hermosillo. Le ganó al ex secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal Manuel Puebla.
El resto de los Taddei en nóminas del Estado y la federación son una expresión de las loterías políticas morenistas del 2018 y el 2021, donde se han acomodado no solo ellos, sino más de cuarenta familias locales.
Mauro Barrón, destacado experto en genealogía, afirma que los Taddei son descendientes de Pietro Ecereolo Taddei Frasa, nacido en Faido, Suiza, en 1829. Pietro se casó en Sahuaripa con María Jesús Porchas y que los Taddei de Cananea son descendientes de Silvio Taddei Porchas, casado con Ana Sánchez Monge, Silvio, hermano de Luis Taddei Porchas, casado con Inés Andrade padres de Aurelia mamá de chico, de Luis, padre de Guadalupe y de Hildegardo padre de Jorge.
Al provenir de una familia políticamente multicolor, Guadalupe Taddei fue una de las concursantes para el INE con mejores credenciales y experiencia de tipo electoral ya que habiendo estudiado administración pública, se enroló en el tema electoral desde 1992 sirviendo en varias entidades, en el IFE y también en el registro nacional de electores. Fue electa consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora en 2014; la cuarta mujer en ocupar el cargo, después de Gloria Armida Grijalva, Hilda Benítez y Sara Blanco.
Con muy fuertes presiones del PAN (en contra) en el gobierno logró sacar la elección de gobernador en 2015, dando lugar a la primera gobernadora del Estado sin conflicto. Le tocaría manejar también los procesos del 2018 y el 2021 Su manejo en los tres procesos que le tocaron fue discreto.
Lo mejor que esperamos es que haga un buen papel en el cargo y no se deje intimidar por el ala radical de Morena -que tratará de pasarle factura- en su intención de colonizar el INE y reconvertirlo al gusto del gobierno. Pienso que con ellos ya cumplió, al rendir la protesta con el brazo izquierdo, con más esnobismo que convencimiento. Lo demás lo hará su experiencia de más de 30 años al servicio de las instituciones electorales donde ella está consciente de que han funcionado bien, a pesar de la intensa propaganda oficial en contra.